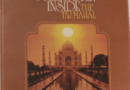Una foto de familia cubana

Por Katherine Perzant (El Estornudo)
HAVANA TIMES – Cada hoja de cada árbol resplandece bajo la llovizna.
En el bus hace frío, y hay un programa diabólico a todo volumen, una telenovela dominicana. El tipo que va junto a mí, del lado del pasillo, es un extranjero. Un extranjero pobre, claro, nadie con plata suficiente estaría viajando aquí, aunque la precariedad adentro del bus se disimula.
Los choferes llevan unos fracs azules lavados, qué se yo, trescientas veces, pero muy bien planchados, ¿eh? Y se siente el olor de un aromatizante floral. ¿Manzana, jazmín? Algo de eso. Algo de eso flotando en el olor del aire acondicionado, que es un olor metálico, a hospital, a frigorífico. Un olor diferente al olor del sopor que inunda la isla en estos días de verano.
Me bajo del bus tres veces.
La primera vez en Matanzas, en una de esas cafeterías cuadradas que huelen a borra y cigarros baratos, esas que se llaman “conejitos”. Voy a un baño sucio, que termina siendo el baño más limpio de todo el viaje.
La segunda vez me bajo en Jatibonico, en una fonda con hules estampados en floretones rojos, horribles, y unas chicas con mucho rímel que anuncian al viajero: “La chuleta, trescientos el lomo, trescientos cincuenta”.
En el centro de la mesa hay un pomo plástico, abollado, que contiene un líquido grasoso donde flotan semillas de ají picante. Los choferes y los dueños se saludan y sonríen. Un negocio de años. Formidable. Tú me das y yo de te doy.
La tercera vez me bajo en Camagüey para ir a un baño al que no puedo entrar porque apesta y me niego. Ni muerta.
Después no se ve más nada. Ya es de noche. Y comienza la boca del lobo. Una boca que se cerró con el fin del crepúsculo. No hay casas. No hay gente. No hay verde de hojas brillando. No hay mundo. Todo negro. Negrísimo. Todo. No hay electricidad.
On/Off.
La guagua avanza por la noche espesa, tupida como una jungla.
¿Cómo vivirá la gente aquí? Sin electricidad, todas las noches. La gente de estos campos.
¿Se sabrán los caminos de memoria, los huecos, los badenes, de memoria, echarán los pestillos y encenderán los candiles?
Mi madre me cantaba cuando se iba la luz en los noventa. Me cantaba con su voz bonita canciones de José Feliciano: “Pueblo mío/ que estás en la colina/ tendido como un viejo que se muere/ La pena, el abandono, son tu triste compañía/ Pueblo mío: te dejo sin alegría”.
¿Allá adentro de las casitas, bien dentro de la boca del lobo, qué canciones cantarán las madres a sus hijos?
También mi madre cantaba aquella otra, de Jeanette: “Todas las promesas de mi amor, se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás…”
¿Cuando tenga hijos me saldrá una voz así tan bonita, una voz que espante los mosquitos y la oscuridad, una voz que espante el miedo, que traiga lo que hace falta?
El bus avanza más lento. No llegamos. Ya van cuatro horas de noche pura. A veces, como en los cuentos de terror, se ve a lo lejos una lucecita. Una casa alumbrada en medio de la nada. Me como las uñas del miedo. Qué miedosa soy.
Al llegar, al bajar las maletas, por fin, por fin, les pregunto a mi madre, y a mi tía, si siempre es así, si no hay luz en las noches. Me dicen que no, que hay veces que sí hay, la mayoría. Me lo dicen con orgullo, con un alivio tan grande. Y me explican: “Si se va por el día, la ponen por la noche. Y así”. Y me dicen todavía esto: “Y así”. La resignación vuelta ternura. El entrenamiento del aguante.
Son días tranquilos en la casa de mi madre. También voy a casa de mi abuela. Una semana entre esas dos casas, en las que me prometo no escribir una línea, no trabajar en nada, no hacer una sola fotografía. Para estar, lo que se dice estar, para que me abracen y me mimen completamente. Para yo abrazar y mimar, completamente.
Cierro los ojos y me bebo ese café Bustelo que nadie hace como mi madre, ese café que trajo mi hermano desde Alabama, ¿o fue desde Houston?
¡A saber!
Cierro los ojos y escucho la voz de mi abuela, que es ya muy vieja, tan vieja que cuando fue joven y se casó con mi abuelo, vendió su cadenita de oro y amuebló una casa.
La voz de mi abuela que me dice te quiero.
Me dejo llevar a ciertos lugares. A un café con mis amigos de años. Me dejo ver el pueblo en el crecí vaciado por el éxodo, me dejo caminar frente a las casas de mis amigas de la infancia, sabiendo que ahora viven en Miami, me dejo ser feliz por ellas.
Me dejo sentarme con mi tía Marbe a una mesa llena de cebollinos y ajos que está pelando para el almuerzo. Me dejo verla con los ojos aguados, abrir los ajos por el centro, para que la piel salga más fácil. Me dejo incluso llorar un poco. ¡Cómo me cuidó mi tía cuando yo era niña, en su terraza olorosa a cloro, con sus manos suaves, que me embutían puré de chícharo y huevo frito!
“Tía”, le pregunto, “¿por qué hay tantos pelos colgando de la jaula del conejo?” Se lo pregunto con la misma voz que le preguntaba en mi infancia.
En una jaula de alambrón una coneja color miel nos mira. Está echada.
“Es hembra. Acaba de parir”, dice mi tía. “¡Tuvo cinco!”
Me acerco a la jaula y es cierto. Hay cinco conejos bebés en una caja de cartón. Apenas tienen pelaje. Están dormidos.
“Las conejas se arrancan los pelos para hacerles una camita a sus crías”, me explica. “Ellas son unas madres tremendas. Las mamás conejas”.
Me quedo con la boca abierta. Como cuando era pequeña y me decía: el sol es amarillo porque el cielo es azul. Las rosas tienen espinas para defenderse.
¿Qué afortunados son los conejitos, verdad?, le digo acercándome a la jaula.
Y los cuento, aunque ya sé cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro y cinco.
——-