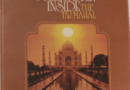Chile en la lucha por la democracia
no hay que darse por vencidos

Por Patricio Fernández (El Mostrador)
HAVANA TIMES – No es que la Convención esté en crisis. La Convención escenifica una crisis. Puede ser útil recordar algunos de los significados que la Real Academia da a esta palabra: “Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el paciente”; “Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya históricos o espirituales”; “Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o cese”; “Situación dificultosa o complicada”.
La idea de una Constitución que reemplazara a la de 1980, nacida en dictadura y diseñada para trazar su proyecto político, ronda desde el día mismo en que se recuperó la democracia. Desde antes, en realidad, pero la Concertación prefirió no exponerse a la tensión que esto implicaba. Pinochet seguía siendo comandante en Jefe del Ejército, el país se hallaba quebrado –un 44% de los chilenos apoyó la continuidad del régimen militar– y el lema de Patricio Aylwin era “reconstruir la unidad de la familia chilena”. Se optó por una “transición pactada” y, en lugar de arrancar de cuajo la institucionalidad dictatorial, prefirió modificarla de manera paulatina, y en ese teje y maneje, hubo cosas que desaparecieron, cosas que mutaron y cosas que permanecieron.
Mientras tanto, el mundo experimentaba transformaciones profundas: cayó el imperio soviético y terminó la Guerra Fría, apareció la Internet y las redes sociales, surgieron las políticas identitarias, se evidenció el colapso ecológico generado por el calentamiento global e irrumpió el reclamo feminista con una fuerza nunca antes experimentada. Es decir, mientras la política local intentaba parchar las heridas del pasado, irrumpía una transformación cultural de consecuencias todavía impredecibles.
La realidad social de Chile, por otra parte, también sufría transformaciones profundas. La pobreza poblacional que habíamos conocido daba paso a una clase media frágil, con un acceso al consumo que nunca antes había existido y también a una educación superior mercantilizada y mediocre, pero generadora de expectativas que con el paso de los años fueron frustradas. Una clase media segregada territorialmente y nunca considerada con la dignidad que merecía.
La elite política y económica que había protagonizado la ruptura y recuperación de la democracia, mientras tanto, continuaba gobernando haciendo oídos sordos a estas transformaciones. Michelle Bachelet, atendiendo a los reclamos instalados por las movilizaciones sociales que antecedieron a su segundo gobierno –estudiantiles, contra HidroAysén, de las diversidades sexuales, anti-AFP, de las mujeres…– intentó corregir el rumbo llamando a un proceso constituyente participativo, pero el poder establecido le dio la espalda. No solo la derecha, también los partidos de la coalición gobernante. Camilo Escalona aseguró que estaba fumando opio. Se hallaban demasiado cómodos y autosatisfechos, convencidos de que –como dijo Sebastián Piñera, una semana antes del estallido– éramos “un oasis en América Latina”.
La revuelta social, que durante todo su transcurso y a pesar de su violencia mantuvo siempre un apoyo mayoritario de la población (sobre el 80% en sus momentos álgidos y cerca del 70% en los más bajos), sacó a la luz esos mundos desoídos. La frase “no son treinta pesos, son treinta años”, leída con atención, da en el blanco. No se trata de que hayan sido las peores tres décadas de nuestra historia. Sostenerlo sería absurdo –en muchos aspectos fueron las mejores– y hasta cruel, porque querría decir que todos los problemas comenzaron con la democracia. Para cualquiera que haya vivido la tiranía, siquiera insinuarlo resulta inaceptable.
Sin embargo, sí es cierto que los retos de hoy son hijos de este período. El estallido social fue la expresión de múltiples culturas, deseos, reclamos y experiencias generadas y desarrolladas durante este tiempo e ignoradas en los salones del poder. Por eso, como dijo la primera dama, quienes entonces detonaron las calles les parecieron “alienígenas”. “Estiramos mucho la cuerda”, escuché decir entonces a distintos miembros de la fronda.
Cuando el 15 de noviembre de 2019 los representantes de los partidos políticos, tras una semana de fuego y enfrentamientos, cedieron a la ciudadanía la responsabilidad de acordar una nueva Constitución, reconocían que ningún acuerdo entre ellos sería suficiente para recuperar la paz social. Anquilosados como estaban, por esos días, un 2% declaraba confiar en alguno de ellos, un 3% le creía al Congreso y cerca de un 6% apoyaba al presidente de la República. Bajo ese clima fue electa la Convención. Desde entonces, la violencia encontró una vía institucional. De las quemas y saqueos, pasamos a los tensos debates constituyentes en el edificio del ex Congreso Nacional, donde se interrumpieron las deliberaciones democráticas el 11 de septiembre de 1973.
La Convención no está en crisis. La Convención escenifica una crisis. No es el espacio soñado para la construcción de un texto admirable, ni una reunión de almas bondadosas, ni un encuentro de sabios y juristas. No es lo que cada cual desearía que fuera, sino el cruce de realidades complejas, donde las furias conviven con las ansias de encuentro, el resentimiento con la reparación y las ganas de vencer con las ganas de acordar. Muchos desconfían de las lógicas políticas tradicionales, porque sienten que hasta acá es poco y nada lo que han recibido de ellas. No solo hay rabia con la derecha, también con ciertas izquierdas. El sueño socialdemócrata no parece posible tal cual fue.
Hay que allanarse a la búsqueda de nuevas respuestas para las preguntas de siempre, esta vez, con muchísimos más actores, lenguajes y perspectivas. Cunde la desconfianza. No es el Chile que algunos quisieran que fuera, sino el Chile que es. Y si levantamos la vista, constataremos que esta crisis de la democracia –régimen de gobierno condenado a la permanente insatisfacción– está por todas partes. En un mundo que ha ampliado sus tecnologías de comunicación de manera exponencial, quienes exigen participar de las decisiones son infinitamente más que antaño.
¿Qué hacer? No cejar. Aquellos que ya hablan de buscar alternativas que devuelvan el reto de la solución a las viejas mallas del poder, arriesgan chocar contra una realidad que ya les dio la espalda. Una nueva generación llegó al Gobierno. Voces hasta ayer desconocidas, exigen la palabra, y ninguna está dispuesta a valer menos que la otra.
Con todo, y tratándose de un desafío dificilísimo, a medida que aparecen los obstáculos asoman también los caminos de solución. No siempre son pulcros ni responden necesariamente a las lógicas señoriales. En la Comisión de Sistema Político, tras una semana de tironeos que parecían perderse en la confusión, ayer comenzaron a verse luces.
A las 21:42 hrs, Jaime Bassa tuiteó lo siguiente: “Avanzamos en la propuesta con casi todos los colectivos, incluidos los de derecha. Estaremos hasta la medianoche, mañana y el lunes en jornada completa, para cumplir con los plazos. Ejecutivo presidencial atenuado y Legislativo bicameral asimétrico”.
Otro miembro de esa comisión me escribe por WhatsApp: “Ahora falta afinar el acuerdo”. Hay quienes presionan por permitir que las organizaciones políticas y las listas de independientes puedan concursar en el Parlamento en condiciones de igualdad con los partidos, lo que dificulta mucho la gobernabilidad. Siguen en discusión las figuras del Vicepresidente y el Ministro de Gobierno, pero son cada vez más quienes piensan que ambas se caerán. Falta, por otra parte, acordar los nombres de las cámaras. “Primero era el verbo”. ¡Vaya que importan las palabras!
No ha llegado el tiempo de darse por vencidos.