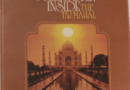La miseria amenaza con tragarnos

Por Pedro Pablo Morejón
HAVANA TIMES – Es viernes y llego a casa después de una semana fuera. Al fin tengo electricidad. La pusieron hace pocos días pero solo para quienes vivimos en la entrada del pueblo, el resto, que son la mayoría de los pobladores, continúa en un apagón que se les ha prolongado por más de veinte días.
Conecto el refrigerador y pongo agua a enfriar. Según mi vecina la electricidad se disfruta por más de 20 horas diarias, obviamente, porque la mitad de la provincia todavía se encuentra sin corriente. Seguro que cuando se reparen todas las afectaciones regresaremos al régimen de apagones.
Mis reservas de alimentos casi están agotadas. Me quedan dos latas de carne para acompañar el arroz y los frijoles. Si antes estaba difícil, tras el paso del huracán la situación se ha deteriorado aún más.
La vida en Cuba es un desafío constante, cuando piensas que has tocado fondo algo sucede para hacerte sentir que se puede estar peor.
Desayuno pan de la bodega con un poco de leche en polvo que hasta ahora puedo conseguir. Es sábado, día de visitar a mi niña, pero también necesito buscar algo de comer. En mi pueblito de mala vida no se encuentra nada.
Me visto y voy rumbo a la autopista porque en los campos y pueblos del interior no existe el transporte público o al menos es casi mulo.
Al llegar me encuentro unas 10 personas, algunos llevan demasiado tiempo esperando por el buen samaritano que les recoja. La autopista casi desierta, apenas circulan los vehículos. La única esperanza está en esos pocos camiones privados que prestan un servicio de transportación caro e incómodo.
Cerca de la hora se detiene uno. Pago el billete y subo a esa caja metálica donde ya parece no caber una persona más entre tanta multitud. Me bajo en el puente de Consolación tras 10 minutos que me parecen una eternidad. Espero por un coche de caballos y al fin llego.
Es media mañana, me queda algo de MLC (moneda libremente convertible) gracias a lo cual me defiendo con la alimentación. Le digo a mi niña, vamos a las tiendas, quizás compremos algo de comer. Me acompaña con entusiasmo, conjetura sobre las golosinas que desea que le compre.
La mitad de Consolación está sin electricidad, la esperanza es que esas tiendas tengan y que podamos encontrar algo, pero no, están cerradas. Ella se frustra, pero al frente un señor vende unas manzanas mustias, le compro una, cuestan 100 pesos, también un diminuto turrón de maní a 50 pesos, no hay otra cosa.

Caminamos por varias calles, nada de viandas, todo “pelado”. Eso sí, mucho escombro, gajos de árboles y basura por recoger.
En el mercado vendían boniatos pero al llegar se agotaron, la gente los devoró. Es la miseria amenazando con tragarnos vivos.
Le pregunto a la mamá qué tienen para comer. “No te preocupes, la niña tiene leche en polvo de la que le conseguiste la semana pasada, tenemos arroz, frijoles, un cartón de huevos y algunas viandas que su abuelo consiguió”.
Mejor, estoy más aliviado. Mi hija es delgada pero está llenita, rosada. La dejo en su casa y regreso a la mía.
Durante el trayecto recibo una llamada, mi mejor amigo para que le guarde en el refrigerador un picadillo que pudo conseguir, se le está echando a perder.
Era un tipo bastante comilón pero se le diagnosticó una diabetes y ahora se cuida mucho, le ha dado por comer sano y ha logrado bajar de peso, supongo que con esta coyuntura se le hace más fácil.
-¿No sabes por tu zona quién venda plátanos o algo?-le pregunto.
-Nada, el socio que me trae cosas para vender está en cero.
-Bueno, voy en camino, cuando llegue a la casa te timbro para que vengas, si por casualidad ves algo me compras.
-Tranquilo, si encuentro algo te lo llevo.
Llego a casa y nada, no hay nada de nada. Me queda una lata de carne. Tengo que estirarla hasta el lunes.