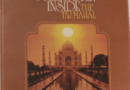Blancos cepillos de cerdas verdes
Jorge Milanes Despaigne

Ella había venido de vacaciones. Su compañía cerró el mes de agosto y pensó en Cuba para disfrutar del sol, la playa y su bella gente.
Preparó las maletas la misma tarde en que cerró su oficina, luego de pasar por la agencia que le aseguró un pasaje de ida y vuelta. «Estuve de suerte» —me dijo— «ahora no es fácil conseguir boletos, allá es temporada alta».
La acompañé por las calles de La Habana, le mostré parte de la historia de la ciudad, monumentos y costumbres de los cubanos, tan afables como ninguno de los habitantes de la zona caribeña.
La primera mañana, casi al saludarnos, me confesó que por la rapidez con que organizó el viaje, olvidó traerse un cepillo de dientes. Estábamos junto a la Fuente de la India, tan seca que deslucía frente al hotel Saratoga, donde se hospedaba mi amiga.
Dejamos atrás el edificio Capitolio, ahora sometido a una acérrima restauración y entramos a una tienda al lado del cine Payret.
Tratándose de un lugar tan céntrico, por donde confluyen personas de todas partes del mundo, seguro allí podríamos encontrar un cepillo, pero no ocurrió así.
Nos detuvimos en el Parque Central, evoqué el momento en que alguien se subió a la estatua de José Martí. Ella conocía al prócer de la patria por una novela que leyó en su adolescencia y que aún recordaba…
“¡Allí hay un complejo de tiendas!” —exclamó puestas las esperanzas en la Manzana de Gómez. Intento fallido. Hacía mucho calor. Tomamos un Daiquirí en el Floridita y después bajamos por la calle Obispo.
Anduvimos varios lugares que poseían el encanto de una época pasada y otros expuestos al estupor del presente, hasta que llegamos a una bodega de pesos cubanos que alardeaba con sus estantes semivacíos y paradójicamente, allí estaban los blancos cepillos de cerdas verdes.